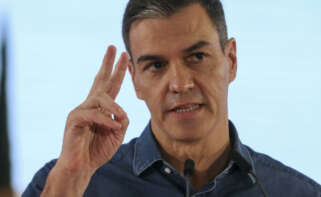Como evitar que se abuse del Estado de Bienestar
El Estado del Bienestar es un producto de la civilización. Sus primeros escarceos vinieron de lamano de Lord Beveridge en Reino Unido, del canciller Bismarcken Alemania y del conservador Maura en España.
En el plano privado, fueron próceres, aristócratas, empresarios y clérigos los que crearon las Cajas de Ahorro y empresarios los que impulsaron las primeras escuelas de formación profesional.
Tras su gestión desde el Estado, se ha ampliado y hoy incluye educación gratuita, asistencia sanitaria, pagos de pensiones y por desempleo y, pronto, añadirá el cuidado de las personas dependientes. En su proceso de crecimiento ha ido ampliando las prestaciones y acaparado una cuota creciente de los recursos estatales que, por su parte, comportan más pagos tributarios y mayor porcentaje del PIB.
Siempre que se reciben prestaciones que no se pagan directamente, hay tendencia a elevar la demanda y si el control –siempre costoso– es insuficiente, hay un riesgo cierto de actitudes oportunistas tales como fingimiento de enfermedades, alargamiento de estudios universitarios y abusos que la picaresca es capaz de sofisticar de forma continua tanto en el sector privado como en el público, donde hay organismos con tasas de absentismo que rondan el 25%. Normalmente, el uso impropio de recursos públicos es una rémora soportable, pero siempre supone un derroche que podría y debería evitarse en beneficio del conjunto de la sociedad. Para prevenir el mal uso y supervisar las aportaciones hay instancias de inspección y control que tienen fisuras. Éstas se tratan de cerrar una y otra vez, pero sin intentar –a fondo– una reforma que añada eficiencia, reduzca recursos y permita encarar prestaciones cada vez más importantes, como la atención a las personas dependientes, un colectivo en aumento por la mayor esperanza de vida de la población.
El recurso a incentivos para generar buenas prácticas se evita porque sus resultados no son inmediatos ni generan en los beneficiarios el efecto simpático del impacto directo que atrae votos. Sin embargo, esas prácticas pueden ser interesantes para los beneficiarios del sistema y para la eficiencia en su gestión. La condición para que lo sea reside en que ambas partes se beneficien, y esto requiere un diseño sencillo y adecuado, sin que se deba eliminar la supervisión.
El tiempo de permanencia en situación de paro depende, en parte, de la actitud del buscador de colocación y de la calidad de los servicios de ayuda. La actitud puede cambiar si está incentivada. Por ejemplo, quien encuentre ocupación en un plazo inferior al promedio podría percibir hasta la mitad de lo que se ahorra la Administración por pagos de desempleo. Sería adecuado que el cobro no fuera inmediato sino que requiriera tres meses de permanencia en el empleo. A partir de éstos se empezaría a cobrar de la propia empresa colocadora, que daría mensualmente la parte de cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa (aproximadamente 32% del sueldo) hasta el momento de cubrir la mitad de la cantidad no pagada por la Seguridad Social. Así, si la media de tiempo en situación de desempleo es de ocho meses, una persona que se coloque a los cuatro meses de perder su empleo cobraría, además de su sueldo, un 32% más durante casi seis meses seguidos que irían desde el cuarto mes de estar empleado al noveno. La recaudación de cuotas se reduce en la misma cuantía que el pago que se evita, pero se mantiene la cotización de la persona ocupada y los impuestos
que devenga.
En los casos de enfermedad, la retribución de los tres primeros días corren a cuenta de los trabajadores, del cuarto al decimoquinto lo paga la empresa y a partir de ahí es la Seguridad Social la que se hace cargo. En algunas autonomías en ese momento se procede a contactar telefónicamente a la persona en baja, lo que lleva a que un elevado porcentaje afirme su mejoría y la vuelta inmediata al puesto de trabajo. Cuando se arbitró este sistema se incrementó el coste de las empresas sin que hubiera forma eficiente de supervisar la veracidad de las circunstancias que generan la baja. Si los servicios sanitarios procediesen de inmediato a verificar la pertinencia de las bajas se reduciría el descenso de producción imputable a enfermedades.
Los servicios médicos de las mutuas podrían actuar mandatados por la Administración para estas verificaciones, lo que facilitaría la atención sanitaria oportuna.
¿Y LOS ESTUDIANTES?
La educación en las universidades públicas suele tener un coste inferior al de la enseñanza secundaria. La media de duración de los estudios superiores suele exceder –con mucho– a los años teóricos requeridos para aprobar la carrera.
Con la separación del título, máster y doctorado, según lo propuesto en el proceso de Bolonia, sigue siendo barato el pago del primer bloque y caro el resto. Si la tarifa del segundo se reduce en función de la diligencia –evidenciada en el tiempo necesario para superar cada curso–, habría un estímulo perceptible que permite anticipar mejores resultados.
La ausencia de estímulos a la eficiencia de las prestaciones –hechas al margen del mercado– explica parte del aumento del coste necesario para obtenerlas. El abuso de las posibilidades que ofrecen o el fingimiento de situaciones para beneficiarse son debilidades bien conocidas, que debilitan la solidaridad y la voluntad de cumplir de los que actúan correctamente.
La pérdida social excede, en mucho, a las ventajas de los listillos.