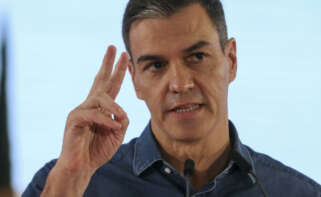Destrucción creativa o destrucción definitiva
Los periodos de crisis reducen niveles de actividad y empleo. También añaden incertidumbre que frena consumo e inversión.
Se sabe que, antes o después, la situación cambia y se vuelve al crecimiento, pero mientras no se consolida la nueva tendencia muchas ideas y proyectos se quedan en eso, sin materializarse en la creación de empresas y puestos de trabajo. Esa inhibición es lógica porque los fundadores están dispuestos a afrontar el riesgo de entrada en el mercado, el de dar a conocer sus aportaciones, la reacción de la competencia ya instalada y la que ellos mismos puedan inducir al señalar una nueva solución o aportación.
En condiciones normales el crecimiento aporta ventajas en forma de economías asociadas a la experiencia y al tamaño, que permiten, en el plano interno, hacer las cosas con más rapidez y seguridad y, en el plano externo, tener más poder de incidir en los proveedores en forma de abaratamiento de precios, más calidad en los diferentes servicios y escucha atenta ante cualquier sugerencia de cambio. Las ventajas de dimensión suelen acompañarse de economías de gama, cuando se incrementa el catálogo con productos afines, complementarios o rivales, más fáciles de aceptar y comprender si los ofrece una entidad ya acreditada. Las empresas con buena rentabilidad también encuentran conveniente apoyar iniciativas externas prometedoras. Así diversifican su actividad y riesgos, se benefician de la creatividad externa e incrementan oportunidades.A estas empresas que se inician en ámbitos que deben crear ellas mismas, aportar capital y experiencia les facilita el acceso a entidades financieras y más comprensión de proveedores, algo aún más apreciado en situaciones de recesión.
La crisis es profunda y más aún si se prolonga a través de políticas como el aumento de las cargas fiscales destinadas a financiar a actividades inviables, unas ya periclitadas, pero aún con capacidad de presionar, otras que le caen bien a las autoridades porque parecen estar de moda y abrir interesantes perspectivas. El resultado es prolongar la agonía de las primeras y el florecimiento artificial de las segundas, que, si fueran tan valiosas como las pintan, serían capaces de encontrar una vía propia y recursos para prosperar. Las políticas de defender lo indefendible –con dinero ajeno– impiden centrarse en lo posible porque reducen los recursos e incentivos que favorecen la inversión y la asunción de riesgo. El resultado es el deterioro de actividades que, sin nuevas cargas, serían viables, la aportación de recursos al agujero negro de lo inviable y la pérdida de oportunidades y tiempo, con lo que la recuperación es más lenta y la distancia respecto a la tendencia previa se amplía. La política económica, cuando es eficiente, suele tener una orientación principal, facilitar el crecimiento sin la pretensión de conocer los ejes del futuro, y una atención adecuada a los perjudicados por la situación, para facilitarles la reinserción en la actividad productiva a través de los incentivos adecuados. La contraria es la subvención a las pérdidas y la protección al paro incluso cuando se rechazan posibilidades similares a las que se tenían antes de perder el empleo.
CONSECUENCIAS CONOCIDAS. Los resultados de estas opciones son conocidos: pérdida de competencia y paro masivo y prolongado. En las tres últimas décadas se aprecia la velocidad de caída del empleo comparada con la lentitud de la nueva creación. Así, en 1979 la tasa de paro era el 8,6%; en seis años, llegó al 21,5% de 1985. Desde ese año hasta 1994 hubo altibajos, con un mínimo de 16,2% en 1990 y un máximo de 24,1% en 1994, la cifra más alta desde 1970. Desde entonces, y a pesar del avance en la tasa de actividad femenina y el aumento de la inmigración –aunque también gracias a ellos–, creció el empleo hasta dejar la tasa de paro en un 8,3%.Tasa elevada comparada con la media de los países de la UE aunque en España se añore, especialmente porque en sólo dos años ya se ha situado cercana al 18%, a pesar de todos los esfuerzos por reducir el nivel de desempleo.
Las recesiones prolongadas suelen seguir a políticas fiscales que hacen crecer el peso del presupuesto público y su déficit, incrementan las cargas fiscales y propician el aumento en el coste del crédito, y ralentizan la creación de empleo e incentivan la continuidad en éste. A su vez, estas situaciones alteran la configuración de la trama institucional de la actividad productiva con cambios relevantes. Por una parte, el número de Sociedades Anónimas, que supuestamente debieran ser el eje de la actividad productiva en una economía de mercado, se reduce en España. En la última década, según datos del DIRCE, desaparecieron 24.080 unidades, lo que representa una caída del 10,05%. Por el contrario, crece el número de Sociedades de Responsabilidad Limitada (79,6%), de Asociaciones y Otros tipos (112,6%) y de Organismos Autónomos y Otros (64,9%). El resultado es que si en 1999 el número de Sociedades Anónimas excedía al de Asociaciones y Otros Tipos en más de 56.000 unidades, en 2009 el último grupo supera al primero en 54.900 unidades. Es un cambio significativo y con implicaciones, especialmente cuando se añade al rubro de Organismos Autónomos y Otros un contingente de 3.464 efectivos.