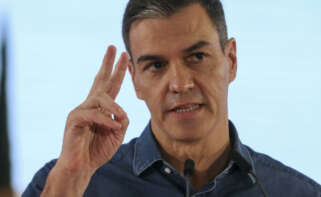Errores económicos que tendrán consecuencias
La amplitud de las fluctuaciones del PIB en España, antes de la toma en serio de la entrada en la UME, era significativamente mayor que la media europea. La causa era doble.
De un lado, la oferta de bienes y servicios tenía una buena relación calidad-precio, pero estaba en la gama media-baja del mercado; por tanto, era muy sensible a los precios españoles, esto es, al IPC y Al tipo de cambio, pero también a la renta de los compradores y al precio de la competencia. Por otra parte,la actuación pública también era procíclica, aumentaba el gasto cuando crecía el nivel de actividad y lo reducía en momentos de contracción. Esto cambió cuando en 1996 se optó por reducir el déficit público, evitar la inflación y aportar un marco fiscal y regulatorio estable, que permitió alcanzar los requisitos de la UME, atemperar el IPC, abaratar el coste del crédito, reducir la presión fiscal y las ventajas derivadas,como el menor coste de la financiación, aumento del empleo y la renta per cápita, así como, entre otras, contar con un marco adecuado y estable para la inversión.
La situación actual la expuso con impecable claridad el presidente del gobierno el martes 23 en el Congreso. Al reprochársele el aumento de los impuestos y del déficit, dijo que cuando había expansión redujo los impuestos y aumentó las inversiones, mientras que la situación actual era la opuesta y requería la política contraria. La claridad se agradece, pero la noticia es mala. Un sector público cuyo superávit y gasto crecen más que el PIB ayuda al aumento de empleo y gasto, pero eleva el diferencial de precios y reduce la competitividad. Cuando sobreviene la recesión vuelve el déficit, se recorta el gasto, aumentan los impuestos y se frena la actividad y el empleo.
A finales de 2008 y comienzo de 2009 hubo un aumento notable y brusco del gasto (poco meditado) y déficit, sin impacto en el volumen de empleo, pero que redujo los recursos financieros disponibles para empresas y familias. Por el momento, la política monetaria del BCE (tipos bajos del euro durante unos meses) ha suavizado el coste de la deuda pública, pero, cuando vuelva el crecimiento, el tipo de interés crecerá, elevando el coste de la deuda pública y privada. Lo primero requerirá más recaudación y dejará menos capacidad de gasto para los contribuyentes. Lo segundo eleva el coste del crédito de las empresas, presiona al alza de precios, reduce el margen de las empresas y su propensión a invertir y ofrecer empleo, mientras que para las familias hipotecadas (las más jóvenes y con mayor propensión al gasto) supone mayor pago, que obliga a reducir el consumo. Para las familias con capacidad de ahorro, por fin, habrá una oferta atractiva para ampliar sus depósitos, lo que también puede frenar el consumo.
DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS. La prosperidad de la pasada década deriva de la financiación abundante y barata facilitada por el euro, que además auguraba estabilidad monetaria y fiscal para el futuro, porque los gobiernos no podían cambiarla. El déficit excesivo cuestiona la solidez del euro y lleva a sanciones de la UE. Por otra parte, si el déficit es excesivo, se deteriora el rating del país que lo genera, obliga a pagar un diferencial de interés más elevado y reduce el incentivo de la inversiónextranjera directa para instalarse en él. Un país con gasto público procíclico genera distorsiones incompatibles con el entorno apropiado para estimular la inversión productiva y el empleo estable.
Las malas noticias no vienen solas. La ministra Salgado, 10 días después de subir los impuestos a los combustibles y el tabaco, dijo el 23 de junio que “en 2010 revisaremos todas las figuras impositivas”. Esa afirmación es creíble y, junto con una política de gasto como la expuesta, genera incertidumbre que llega a la confusión cuando se renuncia a modificar la ley laboral “porque no iba en el programa electoral”. Pero en el programa electoral no se anticipaba el aumento del paro y del déficit, ni la mayor carga impositiva, ni otras decisiones ya tomadas en ámbitos económicos, como el aumento de las tarifas eléctricas (¿Por qué no se comenzó antes a reducir el déficit de tarifa? ¿Se amplía o no la vida de las centrales nucleares? ¿Se continúa comprando la electricidad de las nucleares francesas cercanas a España?), o en ámbitos personales, como ampliar supuestos y medios para interrumpir el embarazo. El guirigay normativo y fiscal tiene implicaciones negativas. Las personas tienen un conocimiento limitado de los resultados de sus acciones, pero eso no les impide estudiar para tener competencias útiles y títulos que lo acrediten, ni invertir para convertir gastos ciertos en ingresos inciertos. Sin embargo, el entorno relevante importa. Un ejemplo de lo contrario: más de 40 países han aceptado los planteamientos de Bolonia en cuanto a la enseñanza superior: tres años para el grado, dos para el máster y luego lo que se requiera para el doctorado. Con tres años en Francia, Reino Unido y más de 40 países se tiene el grado, que se convalida en todos los países adheridos, incluso España, que exige cuatro años. Por otro lado, el máster en España tiene entre 60 y 120 créditos y lo podrá iniciar quien tenga un grado de tres años o de cuatro, si lo cursó en España. Esto generará problemas, porque exigir 120 créditos por un título que otro puede obtener con 60 cuando se ha aceptado su grado generará tensiones.