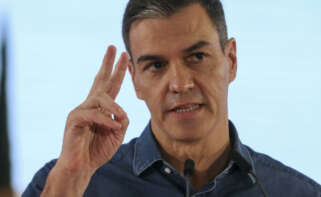La economía de los bienes públicos y privados
En los cambios epistemológicos y de categorías, en la economía (ley de la casa, combinación de recursos y necesidades…), se han reflejado cambios cualitativos y trascendentes, empezando por los ámbitos de significación y aplicación de lo que es el crecimiento, el desarrollo, el progreso y la globalización, donde hay que añadir dos variables: la cultura y la civilización. De hecho, en algunos manuales de introducción a la economía se ponen dos situaciones ejemplificativas: una niña de 12 años en un pueblo de Eritrea y una niña de similar edad en Nueva York, donde sus horizontes perceptivos, cognitivos y operativos son diametralmente diferentes, reflejándose estilos de vida, usos, hábitos, costumbres, valores y normas distintos.
La globalización nos había situado en el plano especulativo-proyectivo-referencial de un nuevo modo de vivir, de ganar dinero, de sacar rentabilidad a los bienes, de optimizar las acciones de cada quien: todos ganan y el sistema/modelo es válido, fiable, seguro… Pero, hete ahí, que las visiones de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Jeremías Bentham, los fisiócratas, Walras o Vilfredo Pareto, situaban el objeto de la economía al lado de Marx y M. Weber, referenciando lo que es la producción y el consumo, la oferta y la demanda, el ahorro y la inversión, el capital y el trabajo o la ganancia y el riesgo.
En la actualidad, Ulrich Beck plantea la problemática de Europa: Alemania dentro de Europa, o Europa alemana; ¿dónde están los límites del desarrollismo indefinido? ¿Quién establece la identidad de Europa ante la evolución de la economía especulativa? Lo cierto es que ideológicamente se produce un grave desfase entre lo privado y público, lo político y lo económico: todos a ganar dinero, siendo las políticas de los diferentes Estados estructuras-funciones-ocasiones de sacar adelante proyectos dinerarios, para lo que hay que dominar el inglés y el marketing (producir es otra cosa), donde hay una imagen nueva.
Debemos partir de la contraposición de dos modelos jurídico-económicos a la hora de abordar esta diatriba: la diferente configuración de la institución de la comunidad o condominio en los sistemas romano y germánico. La comunidad romana se basaba en la idea de cuota, perteneciendo a cada uno de los comuneros una parte ideal de la cosa, mientras que en el modelo germánico la cosa se hallaba “en mano común” y pertenecía a todos sin atribución individual. La desaparición del “bien común”, que es algo consolidado desde la Edad Media, donde se establecen nuevas configuraciones de la justicia y de la gratuidad, donde no hay individuos, sino números, nos traslada a un nuevo escenario de lo público y de lo privado.
Ahora no hay bien común, sino “bien público” y “bien privado”, que es el ámbito adecuado de los políticos y técnicos, convirtiéndose en el feudo de la economía especulativa, de imagen y del enriquecimiento de los que “saben” manejar esas coyunturas. El bien público es el que se realiza junto a los demás, donde cada quien desarrolla lo que puede; ese bien público viene definido, no por los ciudadanos, como era el caso del derecho germánico (montes vecinales en mano común) sino que es presentado y ofertado por los detentadores del poder, de forma ideal e incluso utópica. Por la vía de los hechos, sin embargo, se empieza a observar una clarificación, a pesar de que la complejidad jurídico-administrativa restringe el crédito y la financiación a particulares y empresas, que irá remediándose paulatinamente. El bien público abarcaba muchas cuestiones, entre ellas las que se circunscriben a motivaciones estructurales de los que mandan, dirigen y, teóricamente, controlan el poder y se refieren a bienes cuyo interés está junto a los demás.
Otra cuestión distinta son los bienes privados, que son los que se definen ante y contra los demás, reflejando la realización individual y personalizada. Tanto los bienes públicos como los bienes privados están el horizonte vital de la modernidad y, en consecuencia, reflejan un modelo económico. Basta observar, en este sentido, la espléndida perspectiva que nos da Antonio Muñoz Molina en su libro Todo lo que era sólido.
Vicente González Radío es catedrático de universidad