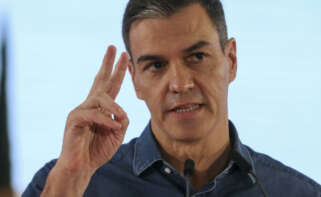Pasos atrás
Hace pocos meses, con ocasión del encuentro de Londres, se especulaba con una ampliación de dos puestos en el G20 y se apuntaba a que uno de ellos podría ser para España. Esa expectativa no se materializó y nadie apuesta por una titularidad en esa mesa, en la que la presencia, si se da, se obtendrá mediante invitación específica y caso por caso.
El hecho es que, en apenas un semestre, los datos y percepciones, tanto externos como internos, han llevado a la conclusión de que las posibilidades económicas del país son menos halagüeñas que la media de la Unión Europea.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional publicadas el 1 de octubre dejan a España en la cola de la recuperación debido al endeudamiento y los plazos necesarios para revitalizar la construcción. El World Economic Forum, en su informe The Global Competitiveness Report 2009-2010 ha recalificado la posición de España, desplazándola desde el puesto 29 al 33. El número de concursos de empresas en los tres primeros trimestres, según el Baremo Concursal de PricewaterhouseCoopers, muestra un total de 4.299 en nueve meses frente a 2.875 en todo 2008, con lo que el aumento respecto al total del año anterior es del 49,5%, pero si se supone una trayectoria homogénea en todo el año pasado, la comparación de este ejercicio con la media de tres trimestres revela un crecimiento superior al 99%. Con este entorno es comprensible que el paro se aproxime a los cuatro millones de personas, que el crecimiento de la economía irregular prosiga y que el déficit público, impulsado por el descenso en la recaudación y el aumento en el gasto, siga creciendo, acapare la financiación disponible reduciendo así la que necesitan familias y empresas, y genere expectativas de más pagos por intereses y nuevos aumentos en la presión fiscal.
La dificultad de salir de esta situación deriva de circunstancias inmediatas y de otras que se arrastran y acumulan desde hace años. Entre las primeras hay que considerar un deterioro de la calidad en la asignación de los recursos del sector público, la expectativa de aumento de su gasto y el incremento de tipos fiscales presentado en los Presupuestos Generales del Estado, que se suman al aumento continuo de las cifras de paro y a la caída de las ventas, a pesar de la moderación y/o reducción de los precios. Los problemas de fondo parecen conjurarse para dar la razón a dos eximios economistas, Fred Hirsch y Mancur Olson, cuyos libros respectivos Social Limits to Growth (Límites sociales al crecimiento, 1976) y The Rise and Decline of Nations (Auge y caída de las naciones, 1982) resaltan las dificultades que cada sociedad impone a su propio crecimiento, ya sea en términos de privilegios a los grupos que quieren eludir la competencia obteniendo protección frente a la aparición de nuevos entrantes en el mercado o mediante cuotas y aranceles aduaneros, ya sea a través de acciones colectivas, como las que, amparándose en las demandas de igualdad económica, frenan el crecimiento de los más innovadores o arriesgados. En este sentido, por mencionar un caso, aparece la inversión de las Administraciones Públicas, cuando se pierde de vista la orientación coste-beneficio, que comporta maximizar los resultados esperados en cuanto a amplitud y servicios de las actuaciones realizadas, así como su impacto positivo en la reducción de costes y aumento de la seguridad y calidad de las
prestaciones aportadas. En este caso, el crecimiento que se obtiene está por debajo del potencial y frena el desarrollo por un doble efecto de coste de oportunidad perdido, el de la mejor asignación con la misma finalidad y/o el de permitir que los recursos fueran utilizados por quienes los han generado.
Con el paso del tiempo las sociedades que progresan se van anquilosando porque su capacidad de generar un excedente les permitió financiar una superestructura administrativa que regula, inspecciona y sanciona, tomando más en consideración sus intereses inmediatos que los del conjunto de la sociedad. Las normas se hacen cada vez más profusas y prolijas, la exigencia de información crece y se diversifica, recabando más y más asesoría y dedicación, al tiempo que los servicios que supuestamente justificaron el aumento de los servidores públicos, sin llegar a degradarse, se quedan lejos de las expectativas que habían generado. En esas situaciones se impone una poda radical que elimine excesos, duplicaciones e indefinición de funciones y simplifique las obligaciones de cumplimiento. De no hacerlo, la vieja economía frenará el advenimiento de la nueva, contra la que no puede contender en el mercado, pero que puede frenar obligándole a asumir (de una sola vez) todo lo que ella le absorbió en décadas.
La conciencia de esta necesidad no es suficiente para incitar a la acción ya que precisamente es el número de los afectados, su capacidad de influir en las decisiones y la aplicación de éstas la que puede dar al traste con la mejor de las intenciones.Sólo cuando la catástrofe se ha manifestado o es inminente, se puede dar la vuelta al proceso, pero desde el cálido acomodo del poder es difícil apreciar ese momento. Así, aunque Robert J. Barro y Charles J. Redlick hayan demostrado una vez más, en un reciente estudio presentado en el National Bureau of Economic Research, que el efecto multiplicador del gasto público en la actividad económica es inferior a uno [es decir, que los planes de estímulo, lejos de impulsar la economía, la ralentizan], mientras que las reducciones de impuestos aumentan el PIB real, se seguirá apostando por lo primero, que es lo que suscita adhesiones, mientras las devoluciones del IVA están en el limbo.