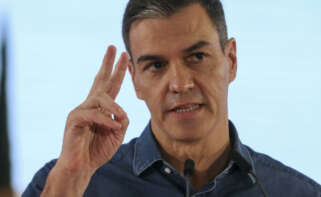¿Se está derrochando con el dinero de todos?
A medida que la crisis ha ido avanzando, lo ha hecho también el gasto público en todas sus vertientes y países. Se inició en Estados Unidos y siguieron los demás con mayor o menor contundencia.
La inversión es en infraestructuras, el consumo, servicios y pagos asistenciales, recapitalización de entidades financieras, ayudas directas a empresas, compras de activos crediticios incobrables, etcétera. Simultáneamente se han dado avales y créditos a entidades financieras, a otros niveles de la Administración pública, a empresas privadas; se incrementaron las cuantías cubiertas por los fondos de garantía de depósitos, se impulsan planes de renovación de activos duraderos…
Los resultados son de una modestia que para explicarla requiere un relator sarcástico, pues parte de los beneficiarios de amplias ayudas exigieron más para evitar el hundimiento, mientras que otros, súbitamente, parecen haber recobrado la salud y beneficios. El resto de los contribuyentes, en cambio, tiene una triple amargura: la de no haber sido beneficiado en el reparto, la de desconocer la eficiencia de lo hecho y la expectativa de un aumento de la presión fiscal.
Buena parte de la política se soporta en el pilar del gasto y en el de hacer ver que se hace algo, que pasa por regular y gastar, aunque no tenga mucho que ver con lo necesario para frenar la caída del empleo o con la aportación de algo útil a la colectividad. Las pautas de comportamiento de los gobiernos se parecen en todas partes y las de España comparten los mismos defectos, virtudes y pautas que el resto. Así, el aval a ayuntamientos para hacer frente al pago de deudas atrasadas se hace público el 19 de abril, meses después de aprobar el Fondo Estatal de Inversión Local.
La ventaja de la segunda iniciativa está en que se puede ver, permite (en realidad, exige) colocar grandes carteles en las calles y da un empleo efímero, pero real. La primera, en cambio, ayuda a mantener empleos de verdad y a la continuidad de las empresas, pero éstas si son buenas se salvarán por sí mismas y, si no lo son, la acción estatal no remediará su pérdida. El problema está en que confiaron en el pago de pedidos de algunas administraciones que aún no ha llegado.
El motivo para priorizar el gasto público estriba en que es demanda efectiva. La sinrazón está en que es un gasto temporal sin apenas arrastre de otras actividades y en que, por tanto, no induce más inversión ni contratación. Desde el punto de vista de la teoría se explica porque aporta más aumento de compras que el gasto privado, ya que, si el mismo dinero se da a las familias,una parte se ahorrará sin plasmarse en demanda real. Esta idea, llevada al extremo, se ha usado para justificar el aumento de impuestos sin que hubiera déficit, ya que la cantidad en cuestión se destinaba íntegramente a gasto. En condiciones normales, el supuesto subyacente es insostenible y en situaciones críticas es una asignación de recursos subóptima. Los ingresos de las familias en parte se gastan y el resto se ahorra, sea invirtiendo directamente o a través de depósitos en banca que permiten dar créditos, con lo que dan lugar a nuevo gasto. En situaciones como las actuales aún se ahorra más, pero se presta menos por la incertidumbre y por las restricciones de liquidez.
Cuando los recursos los gastan quienes no los han conseguido puede haber eficiencia o no. La hay en condiciones normales, en que se mantienen pautas de selección de proveedores a través de mecanismos abiertos de licitación. Cuando se prioriza la premura por efecto de accidentes, guerras o crisis, el criterio de asignación se deteriora en beneficio de la inmediatez y la visibilidad, con poca o nula incidencia en la resolución de los problemas de fondo. Se trata de resolver. La señora Christine Romer, que tiene una posición destacada en el equipo económico del presidente Obama, publicó a finales de 1992 un estudio sobre los factores que llevaron al fin de la Gran Depresión. Su conclusión resalta el papel de la política monetaria por encima de la fiscal, que se mantuvo durante años sin efecto apreciable.
Sugerencias
Los países de la Unión Monetaria no están en condiciones de hacer una política monetaria propia, pero el Banco Central Europeo puede hacerlo y lo hace dando liquidez, bajando el tipo de interés y descontando créditos, pero no se entromete en las políticas nacionales ni aconseja a los gobiernos. Los bancos centrales nacionales, por el contrario, aunque han cedido sus competencias en la emisión monetaria, mantienen otras como regulación y supervisión del sistema financiero, provisión de servicios (de liquidez, compensación, central de riesgos…) y, en general, las funciones de banco de bancos y de banco del gobierno que, junto a la operativa monetaria, incluyen la elaboración y publicación de estudios, asesoramiento a las cámaras de representantes y al propio gobierno.
Para garantizar la ecuanimidad, esto es, la entereza e imparcialidad serena del juicio, es deseable que estas instituciones sean independientes de los poderes públicos, a fin de que prevalezca la lucidez del juicio frente a la oportunidad de las circunstancias, aunque los miembros del Consejo son escogidos por los representantes políticos. Las sugerencias que se incluyen en sus informes, especialmente las relativas a cambios de normativa, suelen ser apropiadas para lo que conviene a la economía del país en el presente y en el futuro. Desdeñar sus análisis y propuestas supone asumir un riesgo difícil de justificar.