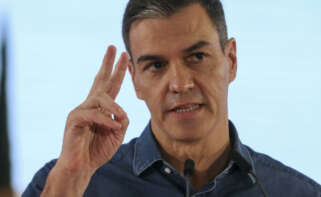Veinte años vuelven a no ser nada
Con la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se hundió la planificación estatal y pareció que el mercado había triunfado en su confrontación con la injerencia estatal en la actividad productiva y la vida de las personas.
El triplete formado por el papa Wojtyla, la premier Thatcher y el presidente Reagan consiguió vencer en algunas batallas, pero, a pesar de las privatizaciones, el descenso de la fiscalidad,la desregulación … quedaba mucho por hacer. La planificación se había hundido aunque eso no significaba que el mercado hubiera vencido. Sus enemigos estaban vivos y activos en ámbitos de las administraciones públicas, la prensa y en algunos sectores de la enseñanza. Así, ante la primera crisis, fueron capaces de desatar una carga contra el mercado y la libertad de empresa poniendo al Estado Salvador como adalid de cordura, de previsión y solidaridad frente al egoísmo, la codicia y la desvergüenza de (algunas) empresas y gestores. Lo segundo es cierto, pero lo primero es falso porque e Estado actuó como mal regulador, peor supervisor y testigo ciego de lo que se gestaba bajo sus normas, agencias y comisiones parlamentarias.
Los veinte años del tango vuelven a no ser nada. El gasto del dinero ajeno, la deuda creciente y el riesgo inminente de aumento de la presión fiscal marcan el fin de la primera década del siglo XXI, precisamente cuando era patente que la libertad de empresa y comercio empezaba a sacar de la miseria a millones de personas en media Asia. La retórica conjunta de intelectuales al acecho, profesores críticos y algún periódico sensacionalista vuelve a crecerse en EE.UU. y en España y se mantiene en Francia y en la UE, aunque mucho menos en Alemania y en Reino Unido. Esto lleva a repetir una pregunta doble: ¿Cómo se deshizo un consenso bien fundado que llevó a 20 años de prosperidad y a profundizar en la construcción de la UE? y, paralelamente, ¿cómo reconstruirlo, si se quiere salir de la crisis y volver al crecimiento sostenible? El mercado exige aportar algo a cambio de lo que se desea y premia a quien lo consigue. Día tras día, los que no son capaces de descollar en el mercado lamentan que su poder sobre un negociado, su capacidad de escribir y publicar, su condición de educador de la juventud o cualquier otra condición que les parece relevante queda por detrás del dinero que ganan los empresarios de éxito, que tienen menos títulos o cualidades que ellos. Eso, en su opinión, refleja la injusticia o sinrazón de la sociedad. Los que trabajan para las administraciones públicas teorizan acerca de la bondad de sus aportaciones y de su contribución a los servicios a la ciudadanía y la mejora de la calidad de vida.Tienen tiempo y medios para dirigir sus alegatos y usarlos como fundamento de la demanda de más recursos monetarios y capacidad regulatoria… en beneficio de la colectividad, por supuesto. Por otra parte, tienen una gran capacidad de influencia sobre los cargos políticos, pueden incidir en sus decisiones y sesgar las actuaciones en beneficio propio. Por el contrario, no hay una actividad sistemática que se proponga revertir o, ni siquiera, frenar esa acción.
PRESIONES. La incidencia estatal directa en la vida económica tiene limitaciones derivadas de que su eficacia en el uso de recursos -que son de origen ajeno- es inferior a la de la empresa privada, que se juega su patrimonio. De ahí las presiones, bautizadas con eufemismos como la ciudadanía corporativa, la responsabilidad social y la devolución a la sociedad de lo que se recibió de ella, que buscar que, además de ganarse la vida y pagar impuestos, resuelvan lo que las Administraciones Públicas han prometido arreglar sin conseguirlo y sustenten a las organizaciones voluntarias que les dicen -previo pago- qué han de hacer, para quién y cómo darle publicidad. Esta pretensión ya se ha logrado en buena medida, requiere costes que no añaden valor a la empresa ni a sus productos o clientes y, sobre todo, desvía medios, tiempo y esfuerzos hacia actividades prescindibles.
Los valores señalan actitudes y conductas que son beneficiosas, a la vez, para las personas que los sustentan y para la sociedad. Se pueden precisar en la conducta personal y la institucional, pero los que se consideraban básicos ahora se cuestionan abiertamente. Así, frente a los valores propios de la empresa, como la calidad, la innovación, el exceder las expectativas de los clientes, respeto a los contratos y compromisos, calidad, asunción de riesgo… y los profesionales de integridad, identificación, lealtad, conocimiento de la disciplina y los personales de humildad, objetividad, sencillez, humildad, valentía, tolerancia, autonomía… se postulan otros.
El beneficio deja de ser un indicador de éxito en el objetivo de satisfacer la demanda de los clientes, un medio para retener accionistas y empleados y la condición para innovar y crecer. Ahora es un dato más junto a una serie de indicadores que sólo importan a quienes los exigen. La capacidad de ganarse la vida, la tenacidad y la fidelidad pasan a ser irrelevantes. El esfuerzo por mejorar parece una manifestación de competitividad reprochable, la dependencia de los demás es una exigencia sin límite de tiempo, las obligaciones se desvanecen, la palabra dada no obliga, es válida en un momentoy se cambia en el siguiente. Así, los que dicen cambiar el mundo hacen leyes efímeras, desacreditan el Estado y perjudican el progreso.