Las comunidades de la posverdad
La posverdad no es una batalla de datos contra bulos, es una guerra entre visiones del mundo y se expresa, sobre todo, en los debates identitarios
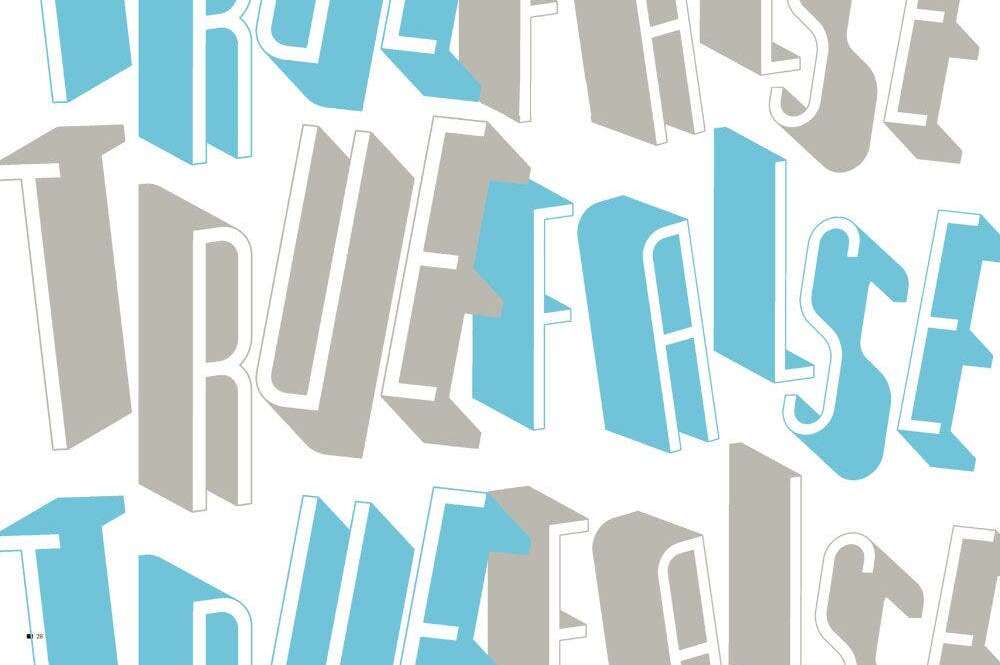
Comunidad, una palabra peligrosa en cuanto la antecede la primera persona del plural, un lobo con piel de cordero. Puede pensarse el último año en estos términos, aplicables a muchos de los conflictos que han polarizado la sociedad hasta extremos alarmantes. El esquema es el siguiente: miro a mi comunidad y lucho por los intereses de mi comunidad, escucho a mi comunidad, atiendo a sus necesidades, ensalzo sus víctimas pero oculto sus miserias. Por mi comunidad lo doy todo. A mi comunidad se lo creo todo. Nada es cierto si viene de la otra comunidad.
Durante el último año, la sensación de parálisis se extendió por todas las comunidades. Concentrados en luchar siempre por unos derechos propios frente a unos ajenos, en especial en el plano simbólico, las reivindicaciones de la primera persona del plural han negado sistemáticamente las de la segunda persona del plural. De este modo, hemos perdido de vista paulatinamente la auténtica comunidad, ese nosotros que solo puede conjugarse con la primera persona del plural.
Las comunidades unificadoras, las primeras personas del plural que no recurren a la segunda, han perdido mucho terreno. La idea de España, en este sentido, es frágil y obsoleta en una sociedad polarizada. La vence lo pequeño, la víctima: los independentistas catalanes, los republicanos que perdieron la guerra, las mujeres organizadas, la ideología que pierde las elecciones democráticas.
Hemos perdido de vista la auténtica comunidad
Esta fractura entre las comunidades tiene detrás una mística que las engorda y las cierra, esto lo que llamamos ahora posverdad. La posverdad es mucho más que mentira: es un sistema de armazones identitarias que oculta un deslizamiento de la empatía a un lugar ocupado por otra forma de propiedad privada, la comunitaria.
La posverdad no es una batalla de los datos contra los bulos, es una guerra entre visiones del mundo. Para mí, se expresa más en los debates de la identidad que en ningún otro ámbito. El esquema es el siguiente: si no eres un esclavo y no has sufrido como un esclavo no puedes entender ni reivindicar los derechos del descendiente de los esclavos. No entiendes, no comprendes, no estás en posesión de nuestra verdad. La lógica perversa del deslizamiento está presente en todas las comunidades. El sentido de posesión sobre la verdad es el germen de la posverdad.
Es impensable, por cierto, si no añadimos a la ecuación la intransigencia. O quizás la intransigencia es una consecuencia de ella, estamos otra vez con el huevo y la gallina. En este juego de realidades, en esta batalla simbólica, se produce un enfrentamiento en el que cualquier palabra tolerante con la versión de la comunidad rival se percibe como una traición, como una herejía. Para formar parte del nosotros amenazado por el vosotros, tienes que creer a pies juntillas lo que creemos nosotros, es decir: tienes que negar la verdad del otro.
Para formar parte de la comunidad, tienes que creer la verdad de tu grupo y negar la del otro
Un nuevo deslizamiento donde se pierde la noción de individuo empático y comprensivo, desastre consecuencia del desmantelamiento del humanismo que notamos, por ejemplo, en las campañas que pretenden apelar a nuestra solidaridad y nos dicen: “Los refugiados son como tú, tú podrías ser el refugiado mañana”.
Las ONG saben que no sería buena idea describir al refugiado como una persona extranjera y diferente que tiene, como nosotros, derecho a la vida y la ayuda, porque esto nos recordaría que ese refugiado tiene otro sentido de la verdad.
Nos llevaría inmediatamente a considerar que quizás no respeta a las mujeres, que tal vez profesa una religión célebre por terribles teocracias. En cambio, si apelamos a él con un nosotros disfrazado, el mensaje no violenta nuestra frágil burbuja de realidad.
Las campañas que apelan a nuestra solidaridad reflejan el desmantelamiento del humanismo
De ahí la fuerza del niño muerto Aylan, zarpazo de verdad descontextualizada en el reino de la tergiversación. Sus zapatos eran los de tus hijos. Siempre me lo pregunto: ¿y si Aylan hubiera calzado babuchas?
Las redes sociales, con todo su potencial de conexión y comunicación, sólo han reforzado las diferencias entre las distintas comunidades, a las que permiten difundir sus visiones antagónicas en un universo de burbujas de autocomplacencia. Lejos de universalizar, de ponernos ante el nosotros verdaderamente colectivo, nos han encerrado en diversos clubs que sólo interactúan para desacreditarse.
¿Adónde nos lleva este proceso? Marc Argemí me dio una frase muy atinada: cuanto más nos obsesionamos por vivir mejor, menos nos acordamos de vivir juntos.
*Artículo publicado en mEDium, anuario editado por Economía Digital






