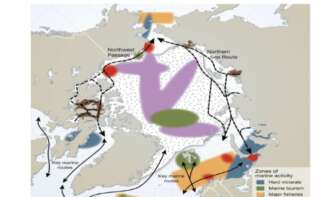Medio vaso lleno y vacío
Somos la primera generación que tiene tanta información sobre los peligros que enfrentamos y quizás la última con capacidad real de cambiar el rumbo

Vivimos tiempos raros, inquietantes y, a veces, absurdos. Alrededor todo parece un torbellino: guerras, catástrofes naturales, discursos de odio, cambios que se nos escapan de las manos, (des)información por doquier… Un balance o estado de esta situación, a nivel existencial, podría hacerse valiéndonos de la conocida metáfora: ¿el vaso está medio lleno o medio vacío?
Es simple, pero no por eso menos significativa. Nos obliga a elegir cómo mirar el mundo. ¿Con esperanza, con desesperanza, con ambas a la vez? La metáfora, tan gastada como útil, cobra actualmente una fuerza renovada ante un mundo convulso que nos obliga a hacer balance, no solo del presente, sino de toda nuestra trayectoria como especie. Y aunque la tentación de caer en el pesimismo es comprensible —dados los titulares que nos abruman cada día—, también existe, aunque en menor medida, algo de esperanza. La cuestión es qué decidimos ver, qué estamos dispuestos a asumir y, sobre todo, qué queremos hacer.
La violencia no es nueva y, una vez más, la historia se repite: imperios, nacionalismos, fanatismos y lógicas de poder que anulan cualquier atisbo de entendimiento real. Pero su persistencia en pleno siglo XXI, acompañada de una indiferencia creciente y de polarizaciones extremas, evidencia que en la especie humana seguimos sin resolver nuestras pulsiones más destructivas. La guerra en Ucrania se alarga, en Gaza la violencia se ha convertido en paisaje diario, o en buena parte de África subsistir es el “pam” de cada día. Además, estamos viendo cómo se normaliza lo inaceptable y, lo peor, parece que nos acostumbramos a ello. Quizás no estemos asistiendo a un retroceso porque, en muchos sentidos, no avanzamos tanto como creíamos.
Mientras tanto, el planeta sigue girando pero ahora también grita. El cambio climático ha dejado de ser un pronóstico para convertirse en una experiencia cotidiana. Ya no es una amenaza lejana, está aquí, ahora. Lluvias torrenciales donde no llovía, sequías donde antes brotaba la vida, incendios que arrasan bosques como si fueran papel. Y, con todo esto, miles de especies que desaparecen, algunas ni siquiera llegamos a conocerlas. La biodiversidad, ese tejido sutil que sostiene la vida, se deshilacha sin darnos cuenta, a un ritmo alarmante. Y las advertencias de la comunidad científica apenas rozan las conciencias colectivas, atrapadas entre el miedo, la negación o la parálisis. Los informes internacionales son contundentes: estamos cruzando límites planetarios sin un plan claro para detenernos. Sin embargo, seguimos actuando como si tuviéramos tiempo, como si fuésemos inmunes a las consecuencias.
Y en medio de todo esto, las personas, nosotros, dividiéndonos, volviendo a levantar muros, reales o mentales. El auge de regímenes autoritarios, populismos agresivos y discursos de odio nos recuerdan que la democracia, lejos de estar garantizada, es frágil. Las redes sociales, convertidas en arenas de confrontación y desinformación, amplifican el resentimiento, simplifican los debates y erosionan la convivencia. La cultura del “enemigo”, del “nosotros contra ellos”, se impone frente a cualquier intento de construir espacios de diálogo o de cooperación. En lugar de aprender de los errores del pasado, parece que los repetimos con mayor sofisticación tecnológica. La desconfianza se cuela por todas partes, como una humedad persistente. Cada vez cuesta más escuchar sin gritar, sin cancelar, sin etiquetar.
La desconfianza se cuela por todas partes, como una humedad persistente
Pero no todo está perdido. Como sugiere la serie documental Hope. Estamos a tiempo, existen soluciones, alternativas, caminos que podrían guiarnos hacia una convivencia más armónica con el planeta y entre nosotros. Tecnologías limpias, economías circulares, educación transformadora, justicia restaurativa, gobernanza ética… Las ideas están ahí y muchas ya se están aplicando en distintas escalas y contextos. Y funcionan. ¿El problema? Que a menudo no queremos verlas o no nos atrevemos a aplicarlas. Porque implican renunciar a ciertos privilegios, cambiar hábitos, salir del “siempre se hizo así”. Y eso… cuesta. Por lo que falta es, en gran medida, voluntad.
Por eso aquí la pregunta del vaso adquiere sentido profundo. Verlo medio lleno implica reconocer el potencial humano para innovar, adaptarse, cooperar, resistir. A lo largo de nuestra historia, hemos sobrevivido a glaciaciones, pandemias, guerras mundiales, errores y horrores. También hemos creado arte, ciencia, derechos, redes de solidaridad. No somos solo destrucción; también somos belleza, cuidado y conciencia. Hemos sido capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Y eso es importante recordarlo. La posibilidad de reorientar nuestro rumbo existencial sigue abierta.
Ver el vaso medio vacío tampoco es sinónimo de derrotismo, sino de tener el coraje de ver lo que está mal, de nombrarlo, de no maquillarlo. Es decidir que, incluso en medio del desastre, hay motivos para actuar, para cuidar, para construir algo distinto. Simplemente, es tomar nota del peligro, del deterioro, de la urgencia, una llamada a la responsabilidad. No podemos permitirnos mirar hacia otro lado ni caer en narrativas escapistas. La distopía no es un género literario sino un horizonte probable si no reaccionamos a tiempo. La realidad no es estática, se construye con nuestras decisiones y cada acción, por pequeña que sea, pesa en este balance.
Mirando hacia adelante, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la biotecnología… todo se está moviendo muy rápido. Incluso da vértigo. Estas herramientas podrían ayudarnos a resolver desafíos enormes —desde el cambio climático hasta enfermedades incurables—, siempre que estén guiadas por principios éticos y no por la lógica del beneficio a corto plazo. Por el contrario, podrían agravar aún más las desigualdades, la desconexión humana. Todo depende de cómo las usemos, de quién las controle y con qué valores las alimentemos.
Por tanto, como especie, nos encontramos en un punto de inflexión. Somos el único animal capaz de anticipar su futuro y, sin embargo, nos comportamos muchas veces como si fuésemos ciegos ante él. Quizás ahí reside la clave: aprender a mirar el vaso (nuestra existencia) con ambos ojos bien abiertos, uno para constatar lo que falta y otro para valorar lo que queda. Porque solo desde esa visión dual, global, lúcida y comprometida podremos actuar con sentido, para no dejar que la indiferencia se instale. Así que no se trata de elegir ingenuamente el optimismo ni de rendirse al pesimismo, sino de algo más profundo: de asumir que nuestras decisiones —sí, las de cada uno de nosotros— importan.
¿Está el vaso medio lleno o medio vacío? La respuesta, en realidad, no es una descripción del mundo, sino un reflejo de nuestra actitud ante él. Somos la primera generación que tiene tanta información sobre los peligros que enfrentamos… y quizás la última con capacidad real de cambiar el rumbo. Elegir cómo mirarlo no cambia los hechos, pero sí lo que hacemos con ellos. Posiblemente la respuesta no diga tanto del vaso como de nosotros mismos, de cómo elegimos mirar y de qué estamos dispuestos a hacer con lo que vemos.